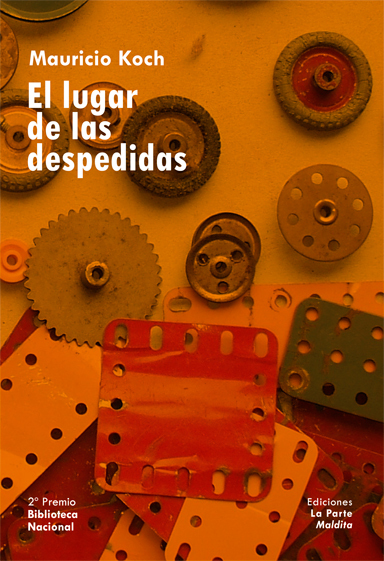A pocos días del comienzo de las funciones de El viento en un violín en el Paseo la Plaza, nos metemos en el universo de ese animal de teatro llamado Claudio Tolcachir para conocer lo que que pasa por el cuerpo de uno de los directores y dramaturgos más importantes del teatro independiente argentino.

Casi
nunca pasa nada y estamos acostumbrados a eso. La vida humana consiste en una
serie de acontecimientos ínfimos, inocuos, repetitivos, intrascendentes. Pero a
veces (muy pocas veces) se produce una pequeña alteración en la serie de lo
banal. Un pequeñísimo desvío. La bifurcación imperceptible que abre otra
dimensión en la realidad. El error en la Matrix. Lamentablemente, esos
instantes solo podemos descubrirlos mucho después, en retrospectiva, con el
diario del lunes en la mano. ¿Qué hubiéramos pensado en el 2001 de ese
desquiciado que había abierto en su PH de Boedo un espacio teatral con un nombre estratégicamente
pensado para que nadie le tocara el timbre al vecino? La necesidad artística y
vital básica de un grupo de actores (tener un espacio para poder ensayar y mostrar
lo que hacían) conduce a una decisión pequeña, inocente y hermosamente
delirante: ¿cómo adivinar que ese gesto imperceptible era una alteración en la
serie de lo banal? ¿Cómo darse cuenta de que ahí se estaba gestando una nueva dimensión
para el teatro argentino?
Hoy, más de una década y media después de ese comienzo, Claudio Tolcachir y Timbre 4 son referentes imprescindibles a la hora de hablar del teatro independiente argentino. Uno
podría preguntarse cómo se llega a eso. Y la respuesta es muy simple y consiste
en reunir cuatro ingredientes fundamentales: compañerismo, pasión, trabajo, calidad. Sí,
hoy tenemos el diario del lunes bajo el brazo y sabemos: el teatro argentino no
sería lo mismo sin Claudio Tolcachir. Y también sabemos que 2014 fue su año: La omisión de la familia Coleman —esa
flor que germinó en una tierra abonada con esos cuatro componentes explosivos y perfumó teatros alrededor del mundo—
cumplió diez años y se despidió aterrizando
y conquistando a sala llena el circuito comercial de la calle Corrientes. También estrenó Emilia, una obra perturbadora, delicada, llena de silencios y venenos. Y también llegó con Tercer cuerpo al Magarita Xirgu... y también y también y también... ¿Cómo seguirle la huella a esa máquina teatral imparable?
Para poner un pie en el 2015 sin olvidarnos de lo que dejó el 2014 teatral, para enterarnos
de lo que piensa y siente ese animal de teatro llamado Claudio Tolcachir, les (y
nos) regalamos esta entrevista.
 |
| La omisión de la familia Coleman |
|
Ningún referente se
siente nunca referente… pero, mal que te pese, sos actualmente uno de los
referentes más importantes de eso que se suele llamar escena teatral
independiente. ¿Sos consciente de tu influencia en esa escena? ¿Cuál pensás que
ha sido tu aporte más importante al teatro independiente?
La consciencia la recibo cuando el público, alumnos, compañeros me dan
sus devoluciones de la forma más sincera posible. No sé qué lugar tengo o en
qué lugar me ubican, solo sé que el teatro es mi pasión y que a través de él
aprendí a disfrutar con mis amigos de este camino. Es realmente emocionante
saber que algo que uno escribe pueda ser parte de tanta gente y que apoyen la
obra, que esperen a los actores a la salida para felicitarlos y contarles sus
historias a partir de un disparador que encontraron en la obra. No puedo decir
cuál es mi aporte, solo decir que si hay alguien que se moviliza por un hecho
artístico, ya es un gran logro.
 |
| El viento en un violín |
En un hipotético árbol
genealógico artístico, ¿cuáles serían tus raíces fundamentales? ¿De qué ramas
te fuiste colgando para alcanzar tu lugar en el árbol? ¿Cuáles son las frutas que
fueron naciendo en ese camino?
Mis raíces artísticas, mis amigos, mi familia. Con mis amigos comenzamos
este camino, y no paramos. Mis ramas son ellos, somos nuestro sostén. La mejor
fruta es el vínculo, la construcción que juntos fuimos armando. Más de diez años ininterrumpidos de trabajo y
convivencia. Diez años de vivir en estado de agradecimiento y felicidad. Coleman
es mucho más de lo hubiéramos podido imaginar en cuanto a resultados. Yo nunca quise tener un teatro. Ni una escuela. Ni nada en particular.
Como la mayoría creo, yo siempre quise poder trabajar de mi vocación, sentir
algún reconocimiento por mi trabajo y sobre todas las cosas pasarla bien. Lo
mejor que me paso fue encontrarme con mi grupo. Ellos son todo para mí. Y todo
lo que vino fue resultado de esa alquimia. Pero sin ellos nada de esto tendría
sentido ni sobreviviría.
 |
| Tercer cuerpo |
A partir de la
experiencia de haber hecho crecer un espacio como Timbre 4 bien desde abajo, ¿cuál
dirías que es el ingrediente fundamental para construir un espacio cultural
independiente?
Jamás diría qué hay que hacer y qué no, pero siempre destacaría la
pasión. Siempre hay que seguir trabajado arduamente para
mantener viva la llama de la pasión por lo que uno elige hacer. Sea la
disciplina o área que sea. Si es lo que uno siente, hay que luchar para hacerlo
y conseguir desarrollarlo. Con obstáculos, como todo, pero siempre con pasión.
Ese es el ingrediente que no puede faltar. El resto es condimento.
De todos los lugares
inciertos e inestables en los que te movés (sos dramaturgo, director, actor,
docente) ¿cuál sentís como más riesgoso y por qué?, ¿cuál te provoca con más
intensidad ese miedo creativo que termina convirtiéndose en orgasmo artístico?
El que más amo, y el que más riesgo siento que tiene es el de la
pedagogía. Los alumnos son los que te guían en la enseñanza no solo a nivel
profesional, sino en la vida. Ellos son los maestros del maestro. Cuando veo a
mis compañeros crecer y desarrollarse entiendo que tiene sentido. Absolutamente tiene sentido hacer lo que
hacemos y lo que hicimos. También reconozco que me encanta esta mescolanza de
lugares (dirigir, actuar, escribir, dar clases). Si no me aburro.
 |
| Emilia |
Aunque la etiqueta
“Claudio Tolcachir” refiere a un individuo, podríamos decir que ese “nombre con
renombre” es el producto de una larga construcción colectiva a la que siempre
pusiste como condición fundamental para tu teatro: ¿cómo fue cambiando tu forma
de laburo a través del tiempo para ir enfrentando siempre de manera colectiva los
distintos desafíos, las distintas etapas?
Justamente para mí el tema está en no cambiar. La esencia de lo
colectivo, del trabajo en cooperativa es lo que mantenemos como premisa en
nuestras producciones. Este año dimos el salto al circuito comercial, pero con
la misma lógica que nos acompaña hace 10 años. El trabajo en cooperativa, con
producción independiente en circuito comercial y encima de autor argentino. La
modalidad nunca cambió, y espero que nunca tenga que cambiar, porque es así
como funcionamos y cómo queremos que esto siga adelante.
Mirando hacia atrás y
haciendo un balance desde los inicios de Timbre 4 y “La omisión…” hasta llegar
a la actualidad, ¿podés percibir que existe un núcleo en tu poética y en tu
política, una esencia que permanece debajo de las mutaciones?
No hay
chance de que no encare un nuevo desafío aterrado y con mucha ansiedad. La
esencia para mí es estar acompañado de un grupo de trabajo humano, con
sensibilidades, inquietudes, que entrega su pasión y se embarca de la misma
manera que uno en un nuevo proyecto. Eso ya te brinda la seguridad para ir para
adelante y salir a pelearla para que todo vaya de la mejor manera posible. Yo
no podría hacer esto sin los compañeros que encontré en mi vida, ellos son mi
sostén y nos enfrentamos juntos a cada nuevo desafío. El desafío se encara en
grupo, solo no se puede hacer nada. Acá es donde me gusta llegar en cada nuevo
proyecto, en mantener el grupo de trabajo de la forma más humana que exista, y
eso se trabaja día a día. Lo que nunca termina es nuestro deseo de seguir
juntos. Es nuestro mayor placer. Ojalá siga la pasión y el público siga
acompañándonos de la manera en que lo hace. Es maravilloso y se agradece.
Última: ¿Qué es el
teatro para vos?
Todo. Lo
es todo, no me imagino una vida sin teatro. El teatro es
lo más divertido de todas las cosas que he conocido. Apasionante, mágico,
inabarcable. Y fue mi salvación para conectarme con el mundo. Por el momento no
pienso cambiar de rumbo. El teatro atraviesa mi vida. Es una pasión y lucho por
y con ella cada día de mi vida.
 Para arrancar hay que elegir. Y
elegir es descartar. Esquivemos una primera tentación, un camino que conocemos:
lo fantástico. Claro que en los cuentos de Bengalas
(Paisanita Editora, 2014) lo fantástico aromatiza y eriza muchas de sus
páginas. Pero hay otro rumbo. Podemos arriesgar otro posible hilo conductor en Bengalas, rastrear un componente ínfimo,
casi trivial, que le da una coherencia —velada, evasiva, fantasmal coherencia—
a este libro: el secreto. Eso: el
secreto, los secretos. Porque para crear ficciones que se mueven entre la
ternura y la desesperación, Enrique Decarli explota y explora con destreza las sugestivas
posibilidades narrativas que ofrecen las formas del secreto.
Para arrancar hay que elegir. Y
elegir es descartar. Esquivemos una primera tentación, un camino que conocemos:
lo fantástico. Claro que en los cuentos de Bengalas
(Paisanita Editora, 2014) lo fantástico aromatiza y eriza muchas de sus
páginas. Pero hay otro rumbo. Podemos arriesgar otro posible hilo conductor en Bengalas, rastrear un componente ínfimo,
casi trivial, que le da una coherencia —velada, evasiva, fantasmal coherencia—
a este libro: el secreto. Eso: el
secreto, los secretos. Porque para crear ficciones que se mueven entre la
ternura y la desesperación, Enrique Decarli explota y explora con destreza las sugestivas
posibilidades narrativas que ofrecen las formas del secreto.